Crónica merecedora de la única mención de reconocimiento en el I Premio Subregional de Crónica Carlos Jiménez Gómez.
Por JAVA.
De rodillas, frente a una rústica cama de madera de guadua, una mujer con la cara arrugada y ajada por el paso de los años se encuentra repitiendo varias jaculatorias, mientras pasa por sus dedos de salchicha las cuentas de un rosario. “Requiem aeternam dona eis, Domine”, dice con una voz de marrano degollado que los otros presentes en la habitación ignoran, pero de lo cual no se da cuenta debido a su sordera. “Requiem aeternam dona eis, Domine”, repite nuevamente, y esta vez le responde el llanto de un niño, que grita debido al calor sofocante de la habitación.
—¡Saquen a ese niño, por favor!, no va a dejar morir en paz a misiá Francisca —habla subiendo el volumen de voz Gustavo, un viejo amigo de la familia, mientras frunce el entrecejo.
—¡Y el cura nada que llega! —menciona Joaquín, el hijo mayor de la moribunda, mientras camina de un sitio a otro de la estancia dando fuertes zapatazos—. Eso me pasa por enviar a José, seguro se detuvo a beber en la cantina que está en mitad de camino. Pero donde mamá se muera sin la santa unción, juro que mato a ese infeliz… ¡Y que alguien calle a ese culicagado por Dios!
—¡Fermín tiene todo el derecho de estar acá, como vos! —exclama Luisa en defensa de su hijo—. Mamá desea que su nieto favorito esté con ella durante este momento.
—¡¿Desde cuándo Fermín es el nieto favorito?!, si nació hace menos de 3 meses —pronuncia otra de las cinco hijas de Francisca, a la vez que mira con una ceja arqueada a Luisa—. Todos sabemos que el nieto preferido de mamá es Ángelo.
Y así, entre gritos, reclamos, malas miradas, oraciones, zapateos, una veintena de personas (entre familiares, vecinos y amigos) en una pieza no más grande que dos caballos en fila recta, y el bochorno de la tarde, se encontraba agonizando Francisca. Era una mujer longeva, de ochenta años, había nacido en el campo de un municipio enclavado en medio de las montañas antioqueñas, cuando no había llegado todavía la radio. De niña quiso ser monja, pero se casó a la edad de catorce años con su primo Alberto, diez años mayor que ella, porque su mamá le inculcó que era su obligación, como última hija, el cuidar de su madre en la vejez; así que, para no quedarse sola una vez su progenitora falleciera, optó por desposarse con el primo que más lindo le parecía. Tuvo su primer hijo a los quince, pero lo perdió poco después de nacer. Su segundo hijo fue Joaquín, quien nació dos años después que el anterior. Tras él siguieron otros tres varones y cinco mujeres, y posiblemente hubiesen sido más si no fuera porque su esposo Alberto falleció a los cuarenta y cinco años en un accidente de construcción. A partir de entonces la obligación económica recayó en manos de Joaquín, pero ella lo apoyaba con la venta de gallinas, cerdos, leche, empanadas, y otros productos, mientras se encarga de la crianza de los más pequeños, porque siempre fue una mujer trabajadora.
Había tenido una vida feliz, sin mayores sobresaltos, le hubiese gustado tener más hijos, quizás doce, como su hermana Josefina; o quince, como su vecina Otilia. Aun así, se sentía feliz de su familia; sí, es verdad que algunos de sus hijos tenían problemas con el alcohol, el juego, la lascivia, la ira, o la pereza, sin embargo, eran unidos entre ellos, y es por eso que deseaba verlos a todos juntos antes de partir al otro mundo.
—¡Mamá, mamá! —le susurra al oído Joaquín, sacándola de su reflexión—, acuérdese de decirle a papá en el cielo que lo queremos mucho.
Ella hace un quejido que es tomado por respuesta afirmativa. Mas al poco tiempo, Joaquín vuelve a acercársele a la oreja para decirle:
—Ma, y acuérdese de venir en sueños a decirme los números de la lotería.
Ella volvió a quejarse, y es en ese momento que la señora que se encontraba orando de rodillas en el lecho de muerte de Francisca se pone en pie para exclamar con ese gaznate que finalmente había llegado el sacerdote. Este no pierde el tiempo y comienza a sacar de su maleta los óleos, la estola, un crucifijo, agua bendita, un cofrecito con unas hostias, y un libro del que empieza a leer mientras unge con los sagrados aceites la cabeza, las manos, y el pecho de Francisca. Todos los demás observan esto entre bostezos, como esperando a que suceda algo importante y novedoso.
El silencio de este ritual se ve interrumpido cuando la señora que repetía el réquiem se lleva las manos a la cabeza y dice: “los espejos. Olvidamos los espejos”. En ese momento los adultos abrieron sus ojos como platos, y algunos salieron prontamente a buscar sábanas con las cuales tapar esos cristales, y los niños se miraban preguntándose qué pasaba. Una de las adultas les dijo que, si la abuelita moría con algún espejo al descubierto, o su cuerpo pasaba por alguno, este atraparía el alma de la mamita, no dejándola descansar en paz.
El sacerdote ignoró todo y siguió haciendo sus cosas como quien sigue el guion de una obra, la cual terminaría con la muerte de la protagonista. De hecho, al terminar sus antiquísimas oraciones en latín, Francisca comenzó a respirar más pesadamente y a sudar profusamente; también, su cuerpo comenzó a temblar y a llamar a Alberto para que la ayudase a subir una colina. Entonces, paseó la mirada por cada persona presente en la habitación y reclinó la cabeza ya sin vida en la almohada.
El cura se dispuso a cerrarle los ojos, y las mujeres presentes en la pieza comenzaron a llorar y a gritar, algo que hacía que los niños también lo hiciesen. Los hombres por su parte se disponían a calmarlas, pero realmente se acercaban a sus oídos para decirles que debían de llorar más fuerte para que los demás creyeran que era quien más amaba a la difunta.
La señora que recordó que era necesario tapar los espejos volvió a arrodillarse frente a la cama y a decir “requiem aeternam dona eis, Domine”, mientras pasaba las cuentas de un rosario por sus dedos de salchicha, situación que hubiese pasado desapercibida otra vez si no fuera porque ahora le contestaba el sacerdote. Joaquín se acercó con un vaso de agua que puso sobre el nochero para que el espíritu de su madre bebiera durante su paso al cielo, después se acercó al cuerpo yerto de su madre y dijo: “Mamá, acuérdese de lo de la lotería”, y dicho esto, le besó la frente.
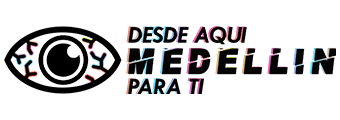
 hace 2 meses
42
hace 2 meses
42








 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·