“A la coca se le da casi el mismo manejo que a la cocaína, como si fueran una misma cosa. Sin embargo, la cocaína es a la coca como la cafeína al café, la nicotina al tabaco, la teína al té (…) Así como las uvas al vino, la caña al azúcar y aguardiente, la cebada a la cerveza o el agave al tequila”.
Por Yury Marcela Ocampo Buitrago.
Hace unos años, el Departamento Nacional de Estupefacientes sacó la terrible campaña “no siembres la mata que mata” haciendo alusión a los cultivos de marihuana, amapola y, muy especialmente, a los de coca. La campaña, con toda razón, desató indignación y críticas, principalmente en las comunidades indígenas que durante milenios han usado la coca como alimento y medicina.
Fabiola Piñacué, fundadora de Coca Nasa, una empresa dedicada a la comercialización de la coca en bebidas, alimentos y medicinas, interpuso una tutela contra la campaña que terminó en una orden de la Corte Suprema para que se retirara por su violación a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que la usan.
A partir de la idea de que la coca no es cocaína, así como la uva no es vino, se generó una contracampaña de sectores de la sociedad civil, la academia y el arte con el eslogan “ninguna mata mata”, que persiste hasta la actualidad como bandera a favor de la legalización del uso medicinal, alimenticio, científico e incluso recreativo de plantas como la marihuana, coca y amapola.
Leer más: Mujer sentenciada a muerte en Marinilla (siglo XIX)
En esta columna quiero centrarme en la coca. Reflexionaré sobre el hecho irrefutable de que la coca no es cocaína y, aunque parezca contradictorio, también lo es. No solo porque la cocaína es su principal alcaloide, sino porque, transformado en polvo blanco, se ha convertido en su principal subproducto, del cual el mundo, parece, no va a prescindir.
La coca es una planta originaria del sur del continente americano perteneciente al género Erythorxylum. El cultivo de las dos especies que contienen alcaloides, E. coca y E. novogranatense, se remonta a hace al menos 8 000 años[1],[2]. Aunque durante milenios los pueblos amazónicos y andinos la han usado como alimento, medicina, ofrenda, “moneda” de intercambio, estimulante, además de símbolo ritual, identitario y espiritual, apenas a finales del siglo XIX fue “conocida por Occidente” gracias a su producto sintético, la cocaína.
En Colombia, mientras tanto, se pretendía la construcción de una nación “blanca” en la que no había cabida para costumbres indígenas como las de consumir coca y chicha. En 1947, a través del Decreto 846, se estableció la prohibición del pago de salarios, parcial o totalmente, en bebidas alcohólicas o en hojas de coca y se estipuló que “a quien se le encuentre morfina, cocaína, heroína o cualquiera otra droga estupefaciente, sin permiso legal para conservarlas, se le presumirá como traficante ilícito e incurrirá en las sanciones establecidas…”[3]. Prohibición que se exacerbó con la declarada guerra contra las drogas por parte de Estados Unidos en la década de los 60.
En 1961, por razones atribuidas a la salud pública y el orden social, tanto la cocaína como la coca fueron incluidas en la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, pese a que, sobre la planta, sus propiedades y los efectos de su consumo no se sabía nada o casi nada. Así, surgió la meta de eliminar sus cultivos en el lapso de 15 años2, por lo que Perú, Bolivia y Colombia, los únicos países en que se cosechaba, emprendieron una lucha contra esta planta que, hasta el día de hoy, sigue perdida.
Debido a su prohibición, las investigaciones científicas sobre los aspectos alimentarios, fitoquímicos, farmacéuticos y medicinales han sido muy escasas y limitadas, aun así, se sabe que el consumo de hojas de coca aumenta la energía y resistencia, ayuda a la concentración, al mal de altura y la digestión, tiene propiedades analgésicas y antinflamatorias. Estudios como el realizado por Duke, Plowman y Aulik en los años 70 consideran a las hojas de coca como un buen alimento, por su rico contenido de macro y micronutrientes, destacándose su contenido de calcio[4]. Además de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, la coca tiene 14 alcaloides naturales, entre ellos su principal y más conocido, la cocaína, que suele aislarse mediante un proceso químico de extracción.
Desde los años 60, pese a la lucha contra las drogas, el consumo de la cocaína ha estado en aumento, especialmente en países como Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Lo que significa que el cultivo de coca para producción de cocaína también se ha incrementado. En Colombia (su principal productor), Perú y Bolivia, pese a todo el arsenal de guerra contra esta planta, solo puede decirse que su cultivo se mantiene en un aumento progresivo.
Otras columnas: Relatos de abuelos
En estos tres países el predominio de estos cultivos se debe, primero, al aumento de la demanda de cocaína en países consumidores; segundo, a sus condiciones ambientales, naturalmente favorables para la coca; y tercero, a las históricas condiciones desfavorables y de desigualdad del sector agrícola y rural.
En Colombia, pese a que la producción agrícola es su vocación económica, la poca rentabilidad de esta actividad y las limitaciones en la calidad de vida de las zonas rurales del país han hecho que desde los años 70 el cultivo de coca para la producción de cocaína siga creciendo como una posibilidad para mejorar la economía familiar campesina y mantener la economía nacional. El aporte económico del sector agropecuario al Producto Interno Bruto ha venido decreciendo, pasando de ser una tercera parte del que había en los años 60, a ser una décima parte en las últimas décadas. El café, como producto que más aporta al PIB agrícola, está por debajo del aporte de la coca, que se estima este último en un 1,88 % del PIB nacional.[5]
Según el censo agropecuario del año 2014, de los 43 millones de hectáreas de uso agropecuario de Colombia solo 8,5 se destinan a agricultura. De estas, la mayoría, el 41,9 %, están destinadas a la producción agroindustrial y forestal (café, palma, caña, pino, ciprés, etc.).[6] Para ese mismo año se estimó que en el país había 69 000 hectáreas de coca, es decir, el equivalente al 0,8 % de las hectáreas destinadas a agricultura. Las cuales son sembradas por 64 500 hogares cultivadores con unidades productivas menores a 5 hectáreas[7], como lo son el 70,4 % de las unidades productivas del país, estimadas en 2 370 099.
A la par con el crecimiento de los cultivos de coca para producción de cocaína, los usos tradicionales, medicinales, alimentarios, espirituales y culturales se mantienen vigentes. El conocimiento popular sobre esta planta, manifiesto en sus distintos usos y transmitido a lo largo de 8 000 años de transformaciones culturales, sociales y ambientales, muestra que la coca es fundamental, tal como otras plantas igualmente antiguas y resistentes a dichas transformaciones, como el maíz o el cacao. Su consumo cotidiano y ritual sigue presente en pueblos indígenas como los Nasa, Murui, Andoque, Muinane, Yucunas, Kogui, Kankuamos y Wiwas, ubicados en distintas regiones de Colombia.
Estas poblaciones han defendido el uso de la coca y apelan a la posibilidad de su libre comercialización en forma de hojas, mambe, ungüentos, harina, galletas, conservas, licores, etc. Lo que se ha visto limitado, precisamente, porque a la coca se le da casi el mismo manejo que a la cocaína, como si fueran una misma cosa. Sin embargo, la cocaína es a la coca como la cafeína al café, la nicotina al tabaco, la teína al té y el principal alcaloide del chocolate, que es la teobromina, no la chocolatina (mala bromina). Así como las uvas al vino, la caña al azúcar y aguardiente, la cebada a la cerveza o el agave al tequila.
En otras palabras, aunque la coca contiene cocaína y su principal subproducto de exportación es la cocaína convertida en polvo blanco, la coca no es cocaína.
Y, sin embargo, contra la coca y la cocaína se sigue librando una gran guerra que, pese a las pérdidas ambientales, humanas y hasta económicas que genera en los países productores, no logra disminuir significativamente las ganancias globales que el mercado de la cocaína genera, especialmente en países consumidores. Por ejemplo, en el 2008 se estimó que en Estados Unidos el comercio de cocaína dejó entre 30 000 y 35 000 millones de dólares anuales, mientras en Colombia dejó entre 15 000 y 20 000 millones de dólares.[8]
Desde los años 60, cuando inició la guerra contra la coca y la cocaína, se hizo apelando a sus efectos en la salud pública y el orden social. Sin embargo, resulta paradójico que, pese a que el licor se asocia con aproximadamente 2,6 millones de muertes anuales (cifras de la Organización Mundial de la Salud), no se use esto como una motivación para fumigar o bombardear a los productores de cebada y cerveza en China, Estados Unidos o Brasil.
Para aclarar, la cifra de los 2,6 millones de muertes se calcula así: 1,6 millones surgen como consecuencia de enfermedades no transmisibles, como cáncer, hígado graso y cirrosis; 724 000 por traumatismos, como los derivados de accidentes de tránsito, actos autolesivos y violencia interpersonal y riñas, y 284 000 por enfermedades transmisibles, como las derivadas de infecciones de transmisión sexual.[9]
O por otro lado, es una ambigüedad que los 7 millones de muertes por tabaquismo[10] no sean la razón para declararle la guerra a las distintas sedes en el mundo de la British American Tobacco o la Philip Morris International e identificarlas como terroristas.
No creo que una guerra contra el alcohol o el tabaco, como la emprendida contra la coca y la cocaína, sea la solución para mejorar los problemas en salud pública y orden social que genera su consumo, pero quise usarlos como ejemplo para mostrar la gran pérdida que es, en todo sentido, librar una guerra contra una planta y sus subproductos, los mismos que han sido usados por pueblos enteros durante miles de años y que la humanidad sigue usando tanto en sus formas más tradicionales, mascando la hoja o mambeando, como en sus formas más modernas, inhalando o inyectándose la cocaína.
Tendríamos que trascender el eslogan de que la coca no es cocaína para afrontar el hecho de que también lo es, es su principal subproducto, y aun así, no se justifica la guerra contra esta y mucho menos contra los campesinos que la cultivan y los pescadores que la transportan.
[1]Przelomska NAS, Diaz RA, Ávila FA, Ballen GA, Cortés-B R, Kistler L, Chitwood DH, Charitonidou M, Renner SS, Pérez-Escobar OA, Antonelli A. Morphometrics and Phylogenomics of Coca (Erythroxylum spp.) Illuminate Its Reticulate Evolution, With Implications for Taxonomy. Molecular Biology and Evolution. 2024 Jul;41(7):msae114. doi:10.1093/molbev/msae114.
[2]Henman A. MAMA COCA Bilbio Gran Cauca. Edición 2008. Mamacoca; 2008. Disponible en: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/HenmanAnthony_MAMA_COCA_BilbioGranCauca_Ed2008.pdf.
[3]Colombia. Decreto 896 de 1947 (marzo 11), en desarrollo del parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 6ª de 1945, del ordinal 1° del artículo 27 del Decreto 2127 de 1945 y del artículo 1° de la Ley 45 de 1946. Diario Oficial No. 26.479, 19 de marzo de 1947.
[4]Duke JA, Aulik D, Plowman T. Nutritional value of coca. Bot Mus Leafl Harv Univ. 1975;24:113-9.
[5]Montenegro S, Llano J, Ibañez D. El PIB de la cocaína 2005-2018: una estimación empírica. Documentos CEDE. 2019;(54). ISSN 1657-7191.
[6]Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Censo Nacional Agropecuario, tomo 2: Resultados. Bogotá: DANE; 2014. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-censo-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf.
[7]United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Coca cultivation survey 2014 [Internet]. Bogotá: UNODC; 2015 [citado 27 sep 2025]. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2014_web.pdf.
[8]Drug Policy Facts. Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and related activities [Internet]: Drug Policy Facts; [citado 27 sep 2025]. Disponible en: https://www.drugpolicyfacts.org/node/2424.
[9]World Health Organization. Over 3 million annual deaths due to alcohol and drug use, majority among men [Internet]. Geneva: WHO; 2024 Jun 25 [citado 27 sep 2025]. Disponible en: https://www.who.int/news/item/25-06-2024-over-3-million-annual-deaths-due-to-alcohol-and-drug-use-majority-among-men.
[10]World Health Organization. Tabaco [Internet]. Ginebra: WHO; 2025 [citado 27 sep 2025]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco.
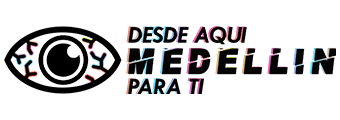
 hace 2 meses
50
hace 2 meses
50
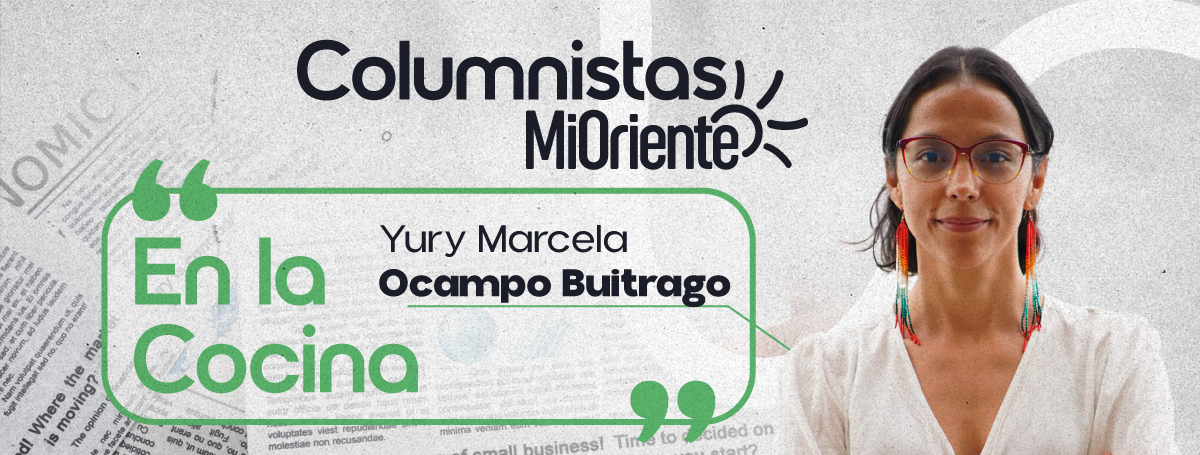








 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·